
Un grupo de científicos del Laboratorio de Neurobiolgía del University College de Londres ha descubierto donde radica el odio.
En sus investigaciones han llegado a una conclusión ya conocida desde la antigüedad, el amor y el odio radican ambos en la misma zona del cerebro y comparten estructuras.
Estudiaron las reacciones de una serie de individuos, hombres y mujeres, mientras veían unas fotografías de personas odiadas por ellos o personas anónimas que les resultaban indiferentes. Se les hizo una resonancia magnética para ver las áreas neuronales que se activaban con el sentimiento. Ahora han publicado los resultados en la revista "PLoS One".
Han comprobado que con esa emoción, la del odio, se pone en marcha de un lado la ínsula, que es la que cataliza las expresiones de disgusto y los estímulos desagradables, y de otro lado el putamen, que se encarga de planificar una respuesta activa, por ejemplo agredir o defenderse.
Estas dos zonas se activan también durante el periodo de enamoramiento porque en ese momento también se realizan actos irracionales y, en ocasiones, agresivos, para obtener lo que se desea.
Hay todo un circuito del odio que penetra en la corteza frontal, que es la que se encarga de predecir y anticipar las acciones de los otros.
La diferencia que observan los investigadores entre amor y odio es que en el amor se desactivan las zonas de la corteza cerebral relacionadas con el juicio y el razonamiento, es decir dejamos de ser objetivos con respecto del objeto amado, pero esto no se produce con el odio, que solamente es capaz de desactivar una pequeña zona localizada en la corteza frontal. Así, el odio no nos hace perder el juicio, sino que somos perfectamente conscientes de los pasos que damos y las acciones que emprendemos contra la persona odiada. Y cuanto mayor es el odio, más grande es la actividad cerebral en las zonas implicadas. Estos resultados no solamente sirven para entendernos mejor como seres humanos sino que puede tener implicaciones en el ámbito judicial ya que se demuestra que el que odia sabe muy bien lo que hace y no se obnubila su juicio en ningún momento.
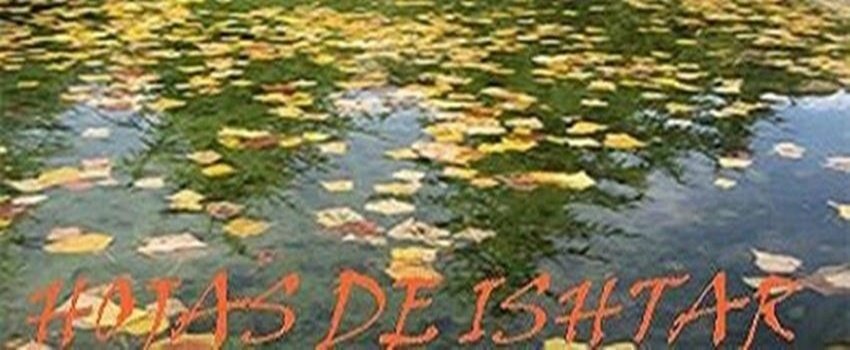.jpg)








